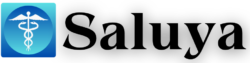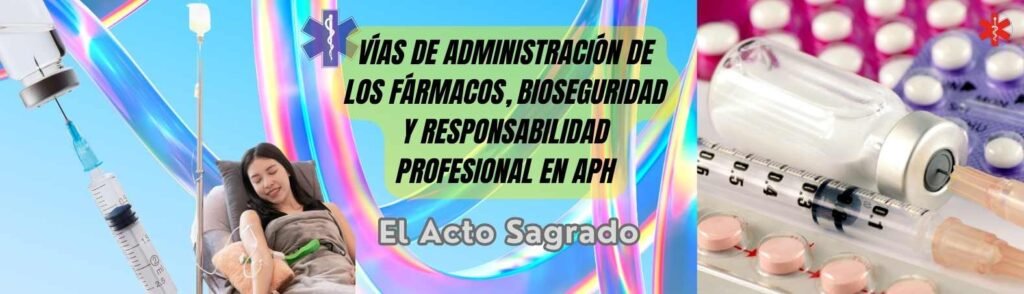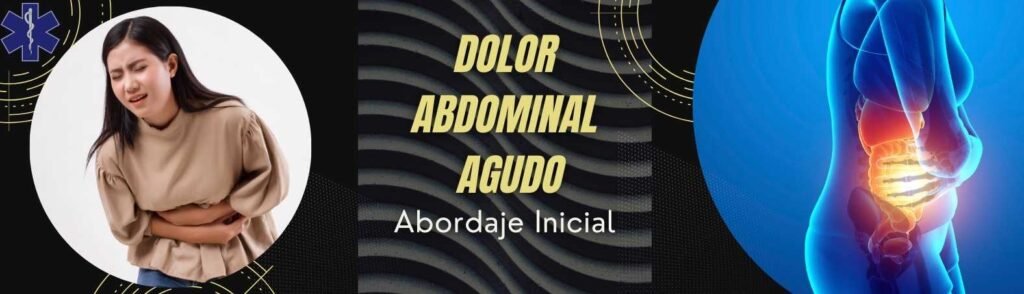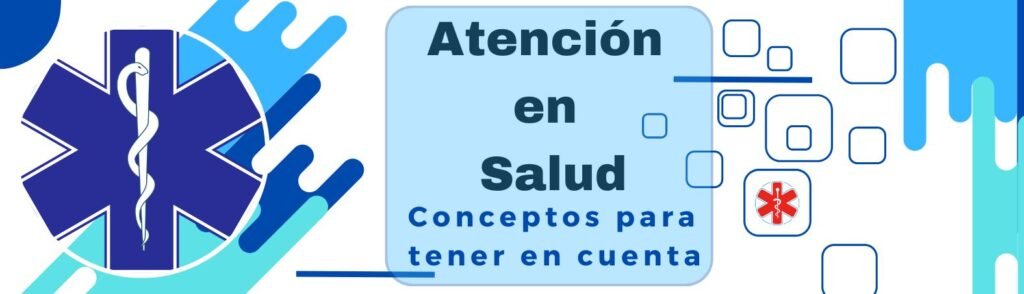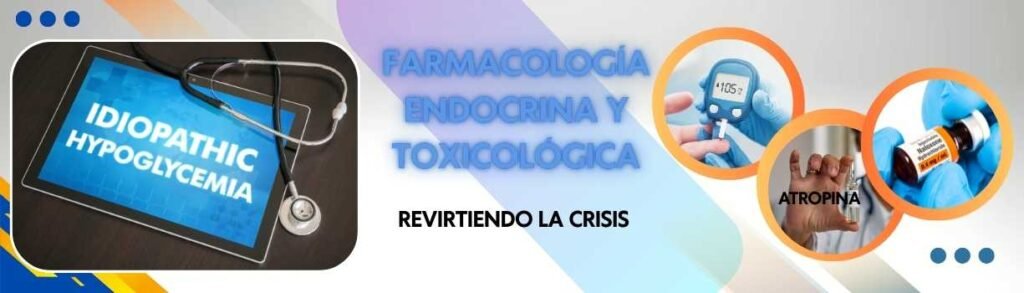- Vías De Administración De Los Fármacos, Bioseguridad Y Responsabilidad Profesional En APH: El Acto Sagrado
- 1. Vías de Administración en APH: Las Rutas de Acceso
- 2. Bioseguridad y los "10 Correctos": El Escudo Protector
- 3. Aspectos Legales y Éticos en Colombia: El Marco de Actuación
- Referencias
- HAZ CLIC Y ESCUCHA EL PODCAST DE LA DISCUSIÓN SOBRE ESTE TEMA
- Autor
- © Copyright, Saluya.
- John Jarbis Garcia Tamayo ⁞ @
- Aviso Médico Legal
Vías De Administración De Los Fármacos, Bioseguridad Y Responsabilidad Profesional En APH: El Acto Sagrado
Tiempo De Lectura Aprox: 23 min
Cuando ya hemos pasado por el aprendizaje de qué son los fármacos, cómo viajan por el cuerpo y cómo producen sus efectos. Es entonces, cuando llegamos al momento de la verdad: el acto de la administración. Este no es un simple procedimiento técnico; es la culminación de todo su conocimiento clínico, un acto de profunda confianza entre ustedes y su paciente, y un momento de inmensa responsabilidad.
Hoy construiremos los tres pilares que sostienen este acto sagrado:
- El «CÓMO»: Las vías tácticas por las cuales introducimos un fármaco en el cuerpo.
- La «SEGURIDAD»: El escudo protector que garantiza el bienestar del paciente y el nuestro.
- El «PORQUÉ LEGAL»: El marco de leyes y ética que rige cada una de nuestras acciones.
Lo que aprenderemos hoy definirá la seguridad y la calidad de su práctica profesional durante toda su carrera.
1. Vías de Administración en APH: Las Rutas de Acceso
Elegir una vía de administración es una decisión táctica, no arbitraria. Depende de la condición del paciente, el fármaco a utilizar y la velocidad de acción que requerimos.
1.1. Vías Inyectables
- Vía Intravenosa (IV): Administración directa del fármaco en el torrente venoso.
• Velocidad de Acción: Inmediata (segundos).
• Ventajas: Es la «autopista» directa a la circulación. Permite un control preciso de la dosis, una acción rapidísima y la administración de grandes volúmenes de fluidos. 100% de biodisponibilidad.
• Desventajas: Requiere habilidad técnica para canalizar una vena, riesgo de infección local o sistémica, y de extravasación (salida del fármaco al tejido circundante).
• Indicaciones Clave en APH: Es el estándar de oro para emergencias que amenazan la vida: paro cardíaco, shock, estatus epiléptico, arritmias inestables.
• Perlas Clínicas: Siempre purgue la línea para eliminar el aire. Administre los bolos lentamente (a menos que el protocolo indique lo contrario) para minimizar efectos adversos.
• La técnica para establecer un acceso por vía intravenosa (IV): Es un procedimiento de precisión que fusiona conocimiento anatómico, técnica estéril y destreza manual, representando una de las habilidades más críticas en la atención prehospitalaria. El proceso inicia con la preparación meticulosa del equipo, incluyendo el catéter sobre aguja del calibre apropiado, usualmente de bajo calibre como 18G o 16G para reanimación con fluidos en trauma, y de mayor calibre como 20G o 22G para medicación general, y la selección de una vena distal, palpable, recta y elástica, evitando zonas de flexión. Tras la aplicación del torniquete y una rigurosa asepsia del sitio con movimientos circulares del centro a la periferia, se procede a la venopunción. Con la piel tensada para anclar la vena, se introduce el catéter con el bisel hacia arriba en un ángulo de 15 a 30 grados. La confirmación del éxito inicial se visualiza por el «retorno venoso» o «flash» de sangre en la cámara de reflujo, momento en el cual se disminuye el ángulo del catéter casi paralelo a la piel, se avanza unos pocos milímetros más para asegurar que tanto la aguja como el catéter estén dentro del lumen venoso, y luego se procede a avanzar únicamente el catéter de plástico sobre la aguja hasta su total inserción. Inmediatamente después, se retira el torniquete, se ocluye la vena proximal al catéter para evitar el sangrado, se retira la aguja por completo y se desecha de forma segura, conectando el equipo de venoclisis o un sello salino. El paso final y crucial es permeabilizar la vía con solución salina, observando que no haya resistencia ni se produzca edema o extravasación, lo que confirma una línea de vida segura y confiable, la cual debe ser fijada meticulosamente con un apósito estéril y transparente. - Vía Intraósea (IO): Infusión directa en la cavidad medular de un hueso largo. La médula ósea es una vena no colapsable.
• Velocidad de Acción: Inmediata. Equivalente a una vía IV central.
• Ventajas: Es el «helipuerto de emergencia». Acceso vascular rápido y seguro cuando la canalización IV es imposible o tomaría demasiado tiempo (ej. pacientes en shock, pediátricos, grandes quemados, paro cardíaco).
• Desventajas: Es un procedimiento temporal (usualmente < 24 horas), doloroso (requiere anestesia local si el paciente está consciente), y tiene riesgo de fractura o infección ósea (osteomielitis).
• Indicaciones Clave en APH: Paro cardiorrespiratorio, shock descompensado, estatus epiléptico, y cualquier situación crítica donde el acceso IV falle después de 1-2 intentos o 90 segundos.
• Perlas Clínicas: Los sitios más comunes son el húmero proximal, la tibia proximal, y el maléolo medial.
• La técnica para establecer un acceso por vía intraósea (IO): Es una maniobra de rescate vascular, rápida y decisiva, reservada para situaciones de emergencia crítica donde el acceso intravenoso es fallido o impráctico. La técnica exige una identificación precisa de los puntos de referencia anatómicos para evitar lesiones. El sitio más común en APH es la tibia proximal: se localiza la tuberosidad tibial y, desde su punto medio, se desplaza inferior, aproximadamente dos centímetros sagitalmente sobre la cara anteromedial plana del hueso. Una vez localizado el sitio y bajo una estricta técnica de asepsia, se posiciona el dispositivo de inserción, sea manual o, más comúnmente, un taladro percutáneo en un ángulo de 90 grados con respecto al hueso. Con una presión firme y constante, se activa el dispositivo hasta sentir una súbita «pérdida de resistencia» o «pop», que indica que la aguja ha penetrado el córtex óseo y ha alcanzado la cavidad medular. En ese instante se detiene la inserción, se retira el mandril o estilete, y se confirma la correcta colocación verificando que la aguja se mantiene firme por sí sola en el hueso. El paso final y fundamental es la permeabilización de la vía mediante un bolo enérgico de 10 mL de solución salina en un adulto, lo que desplaza la médula ósea y abre el espacio para la infusión de fluidos y medicamentos a velocidades equivalentes a las de una vía central. Una vez confirmada la permeabilidad y la ausencia de extravasación, el catéter se fija de manera segura, estableciendo un puente vital y confiable hacia la circulación del paciente en los momentos más críticos. - Vía Intramuscular (IM): Inyección en la masa de un músculo esquelético.
• Velocidad de Acción: Rápida, pero no inmediata (10-20 minutos).
• Ventajas: Permite administrar un volumen moderado de fármaco y su absorción es más sostenida que la IV. No requiere acceso venoso.
• Desventajas: La absorción puede ser errática e impredecible, especialmente en pacientes con mala perfusión (shock). Es dolorosa y puede causar hematomas o lesiones nerviosas si no se aplica correctamente.
• Indicaciones Clave en APH: Administración de vacunas (tétanos), analgésicos, antieméticos o sedantes (ej. Midazolam para convulsiones si no hay acceso IV/IO), o la Adrenalina en anafilaxia.
• Perlas Clínicas: Sitios comunes: Deltoides (volúmenes pequeños), Vasto Lateral y Glúteo (Dorsoglúteo o Ventroglúteo, siendo este último más seguro).
• Técnica de administración por vía intramuscular: Consiste en la introducción de un fármaco directamente en el tejido muscular profundo, creando un depósito desde el cual el principio activo se absorbe de manera sostenida hacia la circulación sistémica. El éxito y la seguridad de este procedimiento dependen de una selección meticulosa del sitio de inyección, basada en referencias anatómicas precisas para evitar nervios y grandes vasos sanguíneos. Los sitios preferidos incluyen el músculo deltoides para volúmenes pequeños (≤ 2 mL), el vasto lateral en el muslo (ideal en pediatría) y, de forma destacada por su seguridad, el músculo ventroglúteo, que se localiza libre de estructuras neurovasculares importantes. Una vez elegido y desinfectado el sitio, y con el músculo del paciente relajado, se emplea una técnica de inyección en un ángulo estricto de 90 grados. Para minimizar la irritación y el reflujo del medicamento, se recomienda la técnica en «Z», desplazando lateralmente la piel y el tejido subcutáneo antes de la punción. La aguja se inserta con un movimiento rápido y seguro, como un dardo. Antes de inyectar, se debe realizar una aspiración suave para confirmar la ausencia de retorno sanguíneo, asegurando que no se ha canalizado un vaso. El medicamento se administra de forma lenta y constante, a una velocidad de aproximadamente 1 mL cada 10 segundos, para permitir que el músculo se distienda y reducir el dolor. Finalmente, la aguja se retira con un movimiento suave y se activa inmediatamente el dispositivo de seguridad, aplicando una ligera presión en el sitio sin masajear, garantizando así una administración eficaz y minimizando el trauma tisular para el paciente. - Vía Endotraqueal (E.T.): Es la administración de ciertos fármacos liposolubles directamente en el árbol traqueobronquial a través de un tubo endotraqueal previamente colocado, con el objetivo de que se absorban en la circulación a través de la vasta red capilar de los alvéolos pulmonares.
• Velocidad de Acción: Teóricamente rápida, pero en la práctica clínica ha demostrado ser extremadamente errática y poco predecible.
• Ventajas:
o Proporciona una ruta hacia la circulación central sin la necesidad de un acceso vascular (IV o IO).
o La técnica de administración es relativamente simple si el paciente ya se encuentra intubado.
• Desventajas:
o ¡ABSORCIÓN ERRÁTICA Y NO FIABLE! Esta es la principal razón por la que ha caído en desuso. Los niveles plasmáticos alcanzados son inconsistentes y, a menudo, subterapéuticos, lo que resulta en una intervención ineficaz.
o Requiere Dosis Mayores: Se necesitan dosis de 2 a 2.5 veces la dosis intravenosa estándar, lo que aumenta el riesgo de efectos tóxicos si, por azar, la absorción es mayor de la esperada.
o Interrupción de la Reanimación: La administración correcta exige pausar las compresiones torácicas para instilar el fármaco y ventilar, lo que va en contra del principio de minimizar las interrupciones en la RCP.
o Posible Daño Pulmonar: Los fármacos y los diluyentes pueden causar daño directo al tejido pulmonar.
o Efectos Hemodinámicos Adversos: Se ha observado que la Adrenalina administrada por vía E.T. puede causar una vasodilatación beta-adrenérgica transitoria antes de su efecto alfa-adrenérgico, lo que podría empeorar la hipotensión y la perfusión coronaria en un paro cardíaco.
• Indicaciones Clave en APH:
o Actualmente se considera una ruta de ÚLTIMO RECURSO. Las guías de reanimación de la AHA (Asociación Americana del Corazón) y otros organismos internacionales ya no la recomiendan para la administración de medicamentos durante la RCP si el acceso IV o IO está disponible o puede obtenerse. Su uso se limita a la situación extrema en la que es imposible conseguir un acceso IV o IO.
o Históricamente, los fármacos administrados por esta vía se recordaban con el mnemónico VALAN:
Vasopresina (ya no se usa en los algoritmos de RCP)
Atropina
Lidocaína
Adrenalina (Epinefrina)
Naloxona
• Técnica para la utilización de la vía endotraqueal: Considerada una maniobra de último recurso en la reanimación cardiopulmonar moderna y siempre supeditada a la obtención de un acceso IV/IO, se inicia una vez que el paciente ha sido exitosamente intubado. El procedimiento comienza con la preparación del fármaco, calculando una dosis que es de 2 a 2.5 veces la dosis intravenosa estándar, la cual debe ser diluida en 5 a 10 mL de solución salina estéril o agua para inyección para aumentar su volumen y facilitar la distribución. Tras una breve pausa en las compresiones torácicas, se introduce un catéter flexible o una sonda de aspiración a través del tubo endotraqueal hasta que su punta sobrepase ligeramente el extremo distal del tubo. En ese momento, se instila el fármaco diluido de manera rápida y enérgica. Inmediatamente después de la instilación y la retirada del catéter, se reconecta el dispositivo bolsa-válvula-mascarilla (BVM) y se administran de 5 a 10 ventilaciones forzadas y rápidas. El objetivo de estas ventilaciones no es solo oxigenar, sino principalmente provocar una aerosolización del líquido, dispersándolo en partículas finas por todo el árbol traqueobronquial para maximizar la superficie de absorción alveolar. Una vez completado este paso, se reanudan de inmediato las compresiones torácicas de alta calidad.
• Perlas Clínicas y Técnica (si se viera forzado a usarla):
o La Dosis: Utilice 2 a 2.5 veces la dosis IV estándar.
o La Dilución: Diluya la dosis del fármaco en 5 a 10 mL de solución salina normal o agua estéril para aumentar el volumen y facilitar su distribución.
o La Administración: Detenga las compresiones torácicas. Utilice una sonda o catéter largo para instilar el fármaco diluido más allá de la punta del tubo endotraqueal. Retire la sonda.
o La Dispersión: Reanude la ventilación con un BVM, aplicando 5 a 10 ventilaciones enérgicas para aerosolizar el medicamento y distribuirlo profundamente en los pulmones.
o La Perla más importante: El acceso intraóseo (IO) es inmensamente superior a la vía endotraqueal en términos de fiabilidad y velocidad, y debe ser considerado el método de elección inmediato si el acceso IV falla. La disponibilidad masiva de dispositivos IO ha hecho que la vía E.T. para fármacos sea, en la práctica, obsoleta en la reanimación moderna.
1.2. Vías No Inyectables: Más comunes
- Vía Sublingual (SL): Colocación del fármaco debajo de la lengua.
• Velocidad de Acción: Rápida (minutos).
• Ventajas: La rica vascularización de la zona permite una rápida absorción directamente a la circulación sistémica, evitando el metabolismo de primer paso hepático. Es fácil de administrar.
• Desventajas: Solo sirve para fármacos muy específicos y en pequeñas dosis. El paciente debe estar consciente y ser capaz de cooperar.
• Indicaciones Clave en APH: Nitroglicerina para el dolor torácico, Captopril en crisis hipertensivas (según protocolo). - Vía Inhalatoria (Nebulizada/Inhalador): Administración del fármaco en forma de aerosol o vapor para ser inhalado.
• Velocidad de Acción: Muy rápida (minutos).
• Ventajas: Es un «ataque aéreo» directo a los pulmones, logrando altas concentraciones locales con mínimos efectos sistémicos. Ideal para patologías respiratorias.
• Desventajas: El paciente debe ser capaz de respirar de forma adecuada para que el fármaco llegue a los bronquios. Puede ser irritante.
• Indicaciones Clave en APH: Salbutamol y Bromuro de Ipratropio para el broncoespasmo en asma y EPOC. - Vía Intranasal (IN): Atomización del fármaco en la mucosa nasal.
• Velocidad de Acción: Muy rápida (minutos).
• Ventajas: La mucosa nasal es altamente vascularizada y permite una rápida absorción, evitando el primer paso hepático. No es invasiva y es excelente para pacientes pediátricos o cuando no se logra un acceso vascular.
• Desventajas: Solo para fármacos específicos y volúmenes muy pequeños (usualmente < 1 mL por fosa nasal). Puede ser ineficaz si hay congestión o sangrado nasal.
• Indicaciones Clave en APH: Naloxona para sobredosis de opioides, Midazolam para convulsiones. - Vía Oral (V.O.): Ingestión del fármaco.
• Velocidad de Acción: Lenta y variable (30-90 minutos).
• Ventajas: Fácil, barata y segura.
• Desventajas: Absorción impredecible, afectada por la comida, sujeta al metabolismo de primer paso. Inútil en pacientes con vómito, inconscientes o que no pueden tragar.
• Indicaciones Clave en APH: Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) en Síndrome Coronario Agudo. Es una de las pocas, pero vitales, indicaciones orales en la emergencia aguda.
1.3. Vías menos comunes
Desde una perspectiva farmacológica, estas vías de administración alternativas ofrecen perfiles de absorción y biodisponibilidad únicos que el profesional de APH debe comprender.
- La vía rectal: Por ejemplo, es una excelente alternativa para lograr efectos sistémicos rápidos cuando el acceso vascular es inviable. Su rica vascularización, a través del plexo venoso hemorroidal, permite que una porción significativa del fármaco drene directamente a la circulación sistémica, evitando parcialmente el metabolismo de primer paso hepático que degrada muchos fármacos administrados por vía oral. Esto resulta en una biodisponibilidad mayor y un inicio de acción más rápido que la vía oral, haciéndola ideal para anticonvulsivantes como el Diazepam en escenarios de emergencia.
- La vía subcutánea: Al depositar el fármaco en el tejido adiposo poco irrigado, garantiza una absorción lenta, sostenida y predecible, ideal para fármacos que requieren niveles plasmáticos estables a largo plazo, como la insulina, pero inadecuada para la urgencia.
- La administración tópica: Busca un efecto puramente local, utilizando formulaciones (cremas, ungüentos) diseñadas para mantener altas concentraciones del principio activo en la epidermis y dermis, con una mínima absorción sistémica. Su objetivo es tratar la piel misma. La piel representa una barrera formidable, pero también una puerta de entrada versátil si se requiere la aplicación tópica y la transdérmica.
- La vía transdérmica: Utiliza la piel como un portal de entrada para un efecto sistémico. Para ello, el fármaco debe ser altamente liposoluble y potente, y se incorpora en un parche tecnológicamente diseñado para liberar el principio activo a una velocidad controlada y constante. Este sistema crea una especie de «infusión intravenosa sin aguja», manteniendo niveles plasmáticos estables durante días, como se observa con los parches de Fentanilo o Nitroglicerina.
- Las vías oftálmicas (ocular), la ótica (auditiva) o la vaginal: Son ejemplos de administración para un efecto local ultra-específico. En estos casos, el objetivo terapéutico se limita al ojo, al conducto auditivo, o la vagina y la absorción sistémica no solo es innecesaria, sino que se considera un efecto adverso potencial. La anatomía y la formulación de estos medicamentos están diseñadas para maximizar la concentración en el sitio de acción y minimizar su paso al torrente sanguíneo.
El conocimiento de estas distintas rutas y sus fundamentos farmacocinéticos permite al profesional de APH no solo administrar correctamente los fármacos de su arsenal, sino también interpretar de manera inteligente el historial farmacológico de sus pacientes, reconociendo todas las posibles vías por las cuales pueden estar recibiendo tratamiento.
2. Bioseguridad y los «10 Correctos»: El Escudo Protector
El acto de administrar un fármaco es el punto con mayor riesgo de error en toda la cadena de atención. Nuestra defensa es un sistema de verificación riguroso y una cultura de seguridad inquebrantable.
2.1. Los «10 Correctos» de la Administración de Medicamentos
Esta es su lista de chequeo sagrada. Repásenla mentalmente antes de CADA administración.
- Paciente Correcto: Verifique el nombre.
- Fármaco Correcto: Lea la etiqueta de la ampolla/vial TRES VECES: al sacarlo, al cargarlo y antes de administrarlo.
- Dosis Correcta: Verifique dos veces sus cálculos matemáticos. Si es posible, pídale a un compañero que los verifique también.
- Vía Correcta: ¿Es IV, IM, SL? La vía incorrecta puede ser letal.
- Hora y Frecuencia Correctas: ¿Es la primera dosis? ¿Es una dosis de repetición?
- Documentación Correcta: Registre INMEDIATAMENTE después de administrar. «Lo que no está escrito, no se hizo». En la historia clínica, debe constar el fármaco, dosis, vía, hora y respuesta del paciente.
- Educación al Paciente Correcta: «Señor/a, le voy a administrar un medicamento para (efecto). Podría sentir (efecto secundario común)».
- Indagación Correcta: Verifique alergias y contraindicaciones.
- Velocidad de Administración Correcta: Un bolo rápido no es lo mismo que una infusión lenta.
- Respuesta del Paciente Correcta: Su trabajo no termina al administrar. Debe monitorizar activamente la respuesta (beneficiosa y adversa) del paciente.
2.2. Bioseguridad del Proveedor: ¡Protéjase Usted Primero!
- Manejo de Cortopunzantes: Esta es una regla de oro: NUNCA RE-ENCAPSULAR AGUJAS USADAS. El riesgo de un pinchazo accidental es altísimo.
- Desecho: Todos los objetos cortopunzantes (agujas, hojas de bisturí, catéteres) deben ser desechados INMEDIATAMENTE en un contenedor rígido y a prueba de perforaciones («guardián»).
- Elementos de Protección Personal (EPP): El uso de guantes es el mínimo indispensable. Considere protección ocular si hay riesgo de salpicaduras.
- En Caso de Accidente: Si sufre un pinchazo, mantenga la calma, promueva un sangrado leve bajo agua corriente, lave con agua y jabón, y repórtelo inmediatamente a su supervisor y a la ARL.
3. Aspectos Legales y Éticos en Colombia: El Marco de Actuación
Su práctica profesional no ocurre en un vacío. Está regulada por un marco legal que les otorga el privilegio de atender pacientes, pero también les exige una enorme responsabilidad.
- Legislación Clave: En Colombia, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), articulado por resoluciones como la 1098 de 2024 (que actualiza la 926 de 2017), define el marco de actuación. Esta normativa establece las competencias y el alcance del personal de APH (Técnico Profesional, Tecnólogo, Profesional).
- Ámbito de Competencia (Scope of Practice): Ustedes están autorizados para administrar los medicamentos definidos explícitamente en los protocolos y guías de manejo de su servicio, los cuales deben estar avalados por una Dirección Médica. No pueden administrar fármacos por iniciativa propia fuera de estos protocolos. Actúan como una extensión delegada del sistema médico, no como practicantes independientes.
- Responsabilidad Profesional (La «LEX ARTIS»): La ley espera que actúen con la diligencia y el conocimiento de un profesional prudente de su mismo nivel. Si se desvían de esto, pueden incurrir en:
- Impericia: Falta de conocimiento o habilidad. (No saber una contraindicación).
- Imprudencia: Actuar de forma temeraria o arriesgada. (Administrar un fármaco muy rápido).
- Negligencia: «Saber lo que hay que hacer y no hacerlo». (No preguntar por alergias).
- El Registro de Atención Prehospitalaria (RAPH): Su Mejor Defensa Legal. El RAPH es un documento médico-legal. Una documentación clara, precisa, completa y cronológica que justifique sus acciones es su mejor herramienta para demostrar que actuaron con profesionalismo y siguiendo los estándares de cuidado.
El simple acto de empujar un émbolo es la punta del iceberg. Debajo de la superficie yace un profundo conocimiento de las vías de administración, un compromiso inquebrantable con la seguridad del paciente y la propia, y un respeto absoluto por el marco legal y ético que nos rige. Dominar estos tres pilares (Vías de Administración, Bioseguridad, y Aspectos Legales y Éticos) es lo que los transformará de estudiantes a verdaderos profesionales de la salud, dignos de la confianza que la comunidad deposita en nosotros.
Referencias
- Consolini AE, Ragone MI, coordinadoras. Farmacodinamia general e interacciones medicamentosas: mecanismos de acción de fármacos y metodologías de estudio experimental. Madrid: Ediciones Díaz de Santos; 2001. ISBN: 978-84-7978-480-5.
- Morón Rodríguez FJ, et al. Farmacología clínica. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2009. 630 p. ISBN: 978-959-212-382-3.
- Pérez Ramírez J. Farmacología general: una guía de estudio. 1.ª ed. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2014. ISBN: 978-607-15-1052-5.
- Hitner H, Nagle B. Introducción a la farmacología. 5.ª ed. en inglés, traducido al español. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2007. ISBN: 978-970-10-6123-7. Traducción de: Pharmacology: An Introduction. 2005.
- Brunton LL, Lazo JS, Parker KL. Goodman & Gilman: Manual de farmacología y terapéutica. 1.ª ed. en español. México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2009. Traducción de: Goodman & Gilman’s Manual of Pharmacology and Therapeutics. 2008. ISBN: 978-970-10-6678-2.
- Flórez J, Armijo JA, Mediavilla Á. Farmacología humana. 3.ª ed. Barcelona: Masson, S.A.; 1997. ISBN: 84-458-0613-0.
- Katzung BG, editor. Basic & clinical pharmacology. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2018. ISBN: 978-1-259-64115-2.
Autor